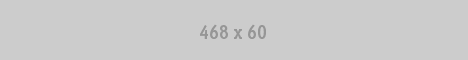- Colmundoradio Bogotá
- + (571) 746 4006

Esta es la era de los gobiernos fragmentarios tipo flautista de Hamelín.
21 diciembre, 2024
“Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase todos tenemos derechos”: El distrito adelantó la Navidad para habitantes y exhabitantes de calle
21 diciembre, 2024Gobierno Nacional avanza en diálogos con capos del Aburrá: ausencia de Rendón y Gutiérrez pone en duda los acuerdos de Itagüí

El reciente acuerdo firmado por representantes de bandas criminales del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí ha generado tanto expectativas como cuestionamientos. A través de lo que han denominado un “espacio de conversación sociojurídico para la construcción de paz urbana”, los exlíderes se comprometieron a suspender la extorsión, reducir homicidios y colaborar con las autoridades para combatir delitos como la explotación sexual de menores y la comercialización de drogas en Medellín y Bello.
Un pacto sin representantes oficiales
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional para involucrar a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, ni el gobernador Andrés Julián Rendón ni el alcalde Federico Gutiérrez asistieron a la firma del acuerdo. Su ausencia no es una novedad; ambos han mostrado una postura crítica frente a las negociaciones con grupos criminales, argumentando que estos diálogos podrían legitimar estructuras ilegales y debilitar el sistema judicial.
Para Isabel Zuleta, coordinadora de la mesa de diálogos, la falta de apoyo local no solo es un obstáculo logístico, sino también simbólico: “Es necesario que todas las partes involucradas estén presentes para garantizar que los compromisos sean monitoreados y respaldados por las instituciones que tienen mayor cercanía con los territorios”, señaló.
Las implicaciones para Medellín y Bello
El acuerdo establece un cese temporal de extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello, además de la promesa de entregar información al ICBF sobre redes de explotación sexual de menores y trabajar para erradicar la venta de drogas en entornos escolares. Sin embargo, sin la participación activa de las autoridades locales, surgen dudas sobre cómo se implementarán y supervisarán estas medidas.
Según un estudio de la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago y la ONG Innovations for Poverty Action, cerca de 150.000 hogares y negocios en Medellín pagan extorsiones semanalmente. En barrios como Manrique Central 1 y Miranda, el 40% de los hogares y el 60% de los comercios son víctimas de este flagelo. A pesar de ello, las denuncias son mínimas; en 2024 solo se han reportado 873 casos en toda la ciudad.
“La Gobernación y la Alcaldía tienen la infraestructura y el conocimiento necesario para medir el impacto de estas promesas. Su ausencia puede dificultar que se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía”, afirmó Fernando Quintero, experto en seguridad urbana.
Retos para la implementación
Otro desafío es la percepción pública de los diálogos. La inclusión de figuras polémicas como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, ha generado críticas. Para muchos, su participación en la mesa de diálogos refuerza la idea de que los capos siguen teniendo un poder significativo desde la cárcel, lo que contradice sus declaraciones de años anteriores sobre haber perdido influencia en las calles.
El consejero para la paz, Otty Patiño, defendió el proceso afirmando que 2025 será clave para la implementación de los acuerdos: “No basta con firmar documentos; los compromisos deben materializarse en acciones. De lo contrario, estos pactos se convertirán en una burla para quienes anhelan la paz”.
¿Un paso adelante o un esfuerzo incompleto?
Mientras el Gobierno Nacional insiste en que este piloto será evaluado el 19 de enero de 2025, las críticas por la falta de inclusión de las víctimas y la ausencia de representantes locales continúan. La posibilidad de una paz urbana en el Valle de Aburrá dependerá no solo del cumplimiento de los acuerdos por parte de los grupos criminales, sino también de la coordinación efectiva entre las autoridades nacionales, locales y comunitarias.
¿Podrá este proceso avanzar sin el respaldo de quienes conocen más de cerca las necesidades de los territorios? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el vacío político sigue siendo un signo de interrogación para la construcción de una paz duradera en Medellín y Bello.
Humberto ‘Toto’ Torres